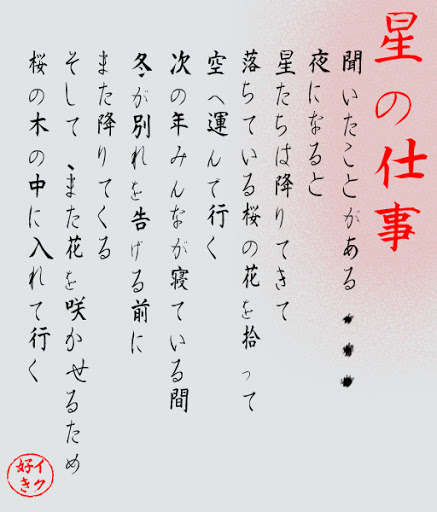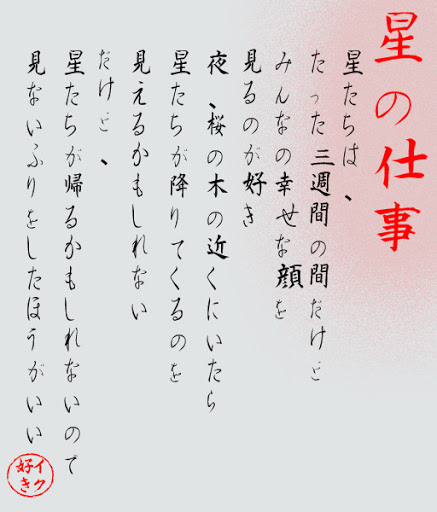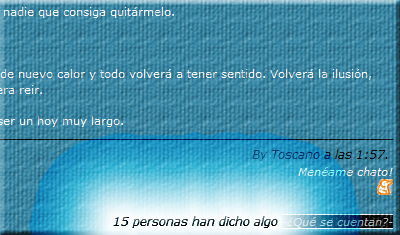Ayer el profesor de Karate decidió que era un buen día para poner a prueba el físico de sus alumnos, así que llegué a casa mucho más cansado que de costumbre. Cansado, pero con esa sensación de saber que estoy haciendo lo que quiero, de satisfacción porque he podido robarle unas horas a la rutina para mí mismo.
Bea me contó que había recibido el paquete con las tabletas de chocolate de té verde y además Ale y Ai nos sorprendieron dedicándonos su podcast, con lo que entre todos me pusieron muy difícil seguir con mis intenciones de tirarme en el futón a dormir para siempre.
Compré un pepino en el súpermercado, el más grande que había, y ya en casa actualicé el blog sacando fuerzas de la ilusión.
Así que esta noche he dormido poco y mal, y hoy me he levantado con todo el cuerpo dolorido y con dolor de cabeza. He desayunado lo que he podido y he ido a Kamata, que es algo así como el centro administrativo de mi barrio, a hacer unos papeles. Con tan mala suerte, o más bien como casi siempre, que me he perdido. He llegado una hora y media más tarde de lo que pensaba, empapado en sudor de tanto pedalear, con un dolor de cabeza más fuerte y, encima, con acidez de estómago por la aspirina que me he tomado con el café.
Inesperadamente, el papeleo ha ido rápido y sin problemas, y la casualidad ha querido que en el camino de vuelta haya visto la pagoda del templo que queda al lado de mi casa con lo que el tiempo de pedaleo se ha visto reducido a unos escasos veinte minutos.
Al llegar a la oficina, mucho más tarde de lo que avisé ayer, mis compañeros estaban ya comiendo. He salido a comprar algo y al ir a pagar, me he dado cuenta de que me había dejado la cartera en la oficina. Se lo explico al dependiente, pero no me entiende. Me siento impotente, triste. El dolor de cabeza no remite y yo quiero salir corriendo y no parar hasta encontrarme sólo y gritar, o llorar… o un poco de cada.
Resuelvo la situación diciéndole simplemente que espere y casi salgo huyendo dejándole con las bolsas en el mostrador. Vuelvo al de diez minutos y el buen hombre todavía me estaba esperando. Me pide perdón por no entenderme. Aún así me siento como un completo imbécil.
Estoy comiendo en la oficina y mi jefe me mira raro, resulta que hacía veinte minutos que había programada una reunión. Dejo la comida a medias y voy, cuaderno en mano, a la sala de reuniones. Nos presentan al nuevo jefe de ventas cuyo inglés no entiendo. Cuando me toca hablar lo hago de manera torpe, me pongo nervioso, me acaloro, no se ni lo que quiero decir. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto, pero está claro que hoy no es mi día.
Me hace preguntas, y yo no le entiendo, así que respondo con un ¿eh? ¿eh?, así hasta cuatro veces seguidas hasta que mi jefe decide ayudarme con su buena intención y me habla muy despacio consiguiendo que me sienta todavía más imbécil.
Acabada la reunión, tiro el resto de la comida porque hace rato que se me han quitado las ganas de comer. Pero el día sigue, así que me enfrento con cientos de líneas de código Java que, hoy especialmente, se me antojan absurdas.
Me planteo qué hago aquí, qué hago dentro de una oficina cuyas ventanas dan a un muro que no deja ver el maravilloso día que hace hoy. Pienso que si no trabajase delante de un ordenador, si tuviese una tienda, podría salir de vez en cuando y ver la luz del sol. Podría ser menos mecánico, menos robótico, más humano.
Entonces llega la profesora de japonés y me hace su examen de kanjis semanal. Como esperaba, no acierto ni uno, ni por casualidad.
No hace ni una hora que he comprado la cena en el seven eleven. Para acabar de rematar el día, el dependiente me ha hecho una serie de preguntas de las que no he entendido nada. Parece que están promocionando algo. O no.
No sé.
No quiero saberlo. Hoy ha sido un día malo.
Ya lo he contado. Ya me he desahogado.
Ahora, a dormir.