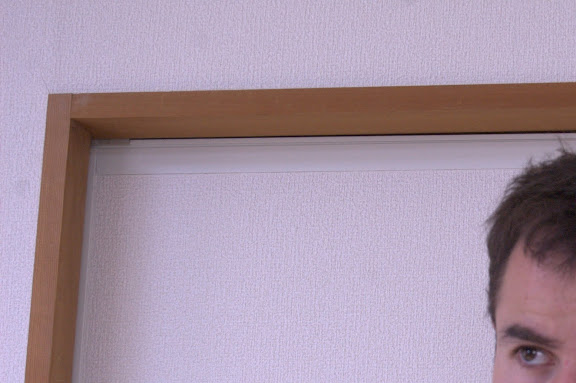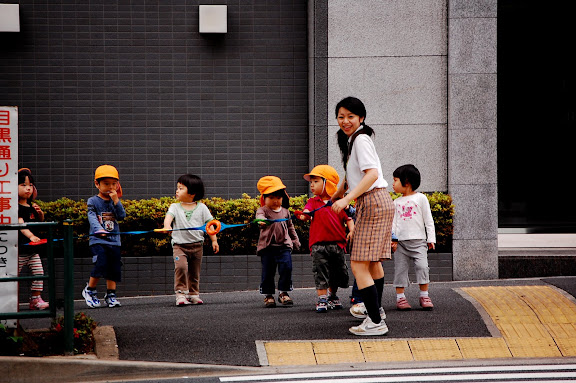¿Por qué ya no sueño? me pregunto mientras me incorporo desde el futón, ¿o quizás es que no me acuerdo?… como quiera que sea, es cierto que hace mucho que no recuerdo mis sueños, esos en los que aparecían capítulos de mi vida con personajes mezclados, que nunca se habían conocido entre ellos pero que interactuaban como si así fuese. Había sueños en los que mi madre hablaba con mi antiguo jefe y lo hacían en japonés, ella hasta con acento extremeño, y todo parecía normal.
Pero esta mañana parecía que hacía una eternidad desde el último. Sin ser bueno ni malo, sólo raro. No importaba demasiado, hoy es viernes y había quedado con Michiko y una chica que me quería presentar en Ikebukuro. Apenas sabía nada de esta historia, pero me dejé llevar hasta el punto de estar entusiasmado, tanto, que planché la camisa blanca de manga corta que tan bien creo que me queda antes de salir de casa.
Afeitado y con gomina pedaleé los cinco kilómetros que me separan de la oficina, pero hoy con calma para no sudar más de lo normal no vaya a ser que el olor del aftershave fuese anulado antes de tiempo. Cuatro, cinco, seis, nueve… cando la bici tratando de no olvidar la combinación y entro en la oficina. Saludo y de cinco personas me lo devuelven tres, no está mal, haremos una raya en la pared.
Michiko me pregunta si he leido el correo, le digo que no y entonces me cuenta que la chica no puede venir, que mañana tiene que madrugar y que mejor otro día con más calma. Miro la camisa semiarrugada y me río, le cuento lo de la plancha matutina y nos reímos juntos, después le pregunto si tiene algo que hacer, que ya me había hecho a la idea de no irme a casa después del trabajo. Me dice que si no me importa ir con ella, que encantada, le digo lo mismo, nos volvemos a reír. Nadie nos entiende porque hablamos en castellano, y con esa complicidad implícita frente al resto quedamos a las seís y media cerca de la estación de Meguro.
Llego tarde, como un cuarto de hora porque mi ordenador no va todo lo rápido que yo creía, o porque me propongo hacer más cosas de las que debería, no sabría decir. Pero llego, le pido perdón y ella le quita importancia riéndose como siempre y preguntándome por temas de trabajo. Pienso en que el mundo sería maravilloso si todo el mundo fuese como ella.
Llegamos al izakaya y nos sentamos, pedimos dos cervezas y entonces nos falta tiempo para hablar. Ponemos un poco a parir a los demás de la oficina, no demasiado, a cada cual lo que le toca como harán ellos con nosotros. Y van llegando platos, y se van vaciando las jarras y llegan otras relajando la vergüenza y relativizando el respeto.
– ¿Te acuerdas del día que llegué? yo estaba muy cansado y me moría de sueño
– ¡Si me acuerdo! te abrí la puerta y llevabas una playera roja con un muñeco en la espalda, y dos maletas enormes, y mientras esperabas al jefe dabas cabezadas en la mesa del sueño que tenías. Ese día no te dije nada, pero parecía que habías llorado mucho
– Fíjate, tenía tanto miedo que el chico que había a mi lado en el avión tenía que estar asustado . Pero imagínate, dejaba atrás mi vida anterior para empezar desde cero una nueva. Ya había estado en Tokyo una vez, como sabes, pero fué acompañado. Ese día llegué sólo y no tenía ni idea de nada de lo que iba a pasar.
– ¡Qué me vas a contar que me tiré diez años en México!. Me acuerdo que Eric te acompañó al hotel al que ibas, ¿te acuerdas de Eric? ¡mira que era raro el francés!
Alguien grita al lado, es una chica que está borracha. Michiko la mira fijamente, se la nota molesta
– ¿Por qué tiene que hablar así?
– ¿A gritos? pues estará borracha, no le hagas caso
– No es sólo eso, dice palabras muy feas, como si fuese un hombre, ¡pendeja!
Su acento mexicano me suena bonito, casi poético. Alguien nos interrumpe, una chica vestida con escasa ropa de cuero blanco nos pregunta si fumamos, le contestamos que no y se va disculpándose por habernos interrumpido. La miro irse y me arrepiento de no fumar. Michiko me ve:
– ¿Le decimos que vuelva?
– Es que vaya vestidito que me traía… ¡si hace falta fumar se fuma!
La miro reirse y cómo se le acentúan las arrugas alrededor de los ojos que se le empequeñecen aún más. Con alguna jarra más de cerveza, llega su turno y no sé cómo la conversación empieza a girar en torno a su vida en México. Diez años, algunos atracos, un terremoto y mucho corazón.
– Voy a volver el año que viene, aunque mi madre se enfadará -al decir ésto, sus manos hacen el gesto de poner cuernos, creo entender que es la manera de gesticular el enfado- porque dejaré a mi padre sólo, pero quiero ir aunque sean dos semanas
– Claro que si, dos semanas no van a ningún lado y te lo mereces -me pregunto si estaré hablando más de lo que debería- desde que tu padre está en el hospital no haces otra cosa que estar pendiente de ellos, no creo que pase nada porque vuelvas y así te olvidas de todo un poco
Me da la razón y aunque siempre me la dá, ésta vez sí que creo que la tengo aunque la sensación de hablar de más sigue ahí. Vuelve la camarera, trae más platos y más jarras. No me había fijado en ella, no es que sea especialmente guapa pero sí que es resultona… pienso en que a veces me gustaría no estar tan sólo.
– Qué pena que no haya venido hoy Chiaki, creo que te habría gustado -dice como leyéndome las pupilas
– Bueno, pero si hubiese venido ella, seguro que no hubiésemos hablado de todo lo que llevamos ya hablado, así que no pasa nada
Mis dos años y medio de esta nueva vida pasan ante nosotros, recordamos muchos momentos juntos y separados, nombramos personas que ya no están con nosotros, compañeros y compañeras que compartieron parte de sus vidas con las nuestras y de los que no sabemos nada. Nos desciframos mutuamente un poquito más hasta que finalmente nos despedimos con un abrazo enfrente de personas que normalmente no se abrazan por la calle. Ella se va en tren, pero antes de doblar la esquina se vuelve y me mira diciéndome adios con las manos. Le devuelvo el saludo y me vuelvo a casa sólo una vez más.
Mirando al cielo pienso en lo distinta que sería mi vida aquí sin ella. Entonces empiezo a bajar la cuesta que me lleva hasta la bici detrás de tres japoneses con traje que están borrachos y ríen y fuman y me obstaculizan el paso. Yo rebusco en mi bolsa, pongo música al azar y Doctor Deseo me recuerda de donde vengo aún estando donde estoy.
Tuviste que decirme adios, calles hundidas a mis pies para echarte en falta hasta la muerte, y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros como una veleta fiel al viento…
Y bajo la luz de la luna caen algunas lágrimas de mis ojos. Lágrimas de felicidad y de tristeza, de dicha y de desdicha, de amor y de soledad. Lágrimas que me recuerdan lo que tenía, lo que tengo y que anuncian, desafiantes, lo que tendré.
Y yo sigo mi camino. Con ellas.
Vamos a engañarnos y dime, mi cielo, que ésto va a durar siempre…

![]()