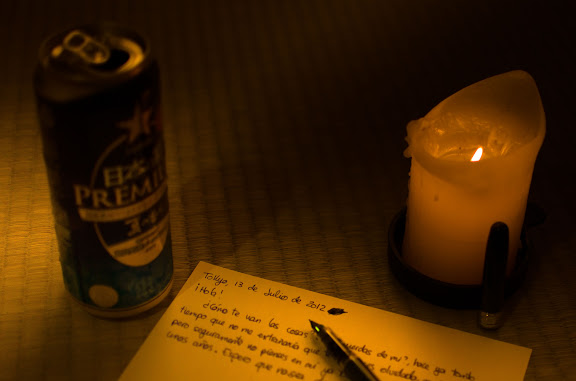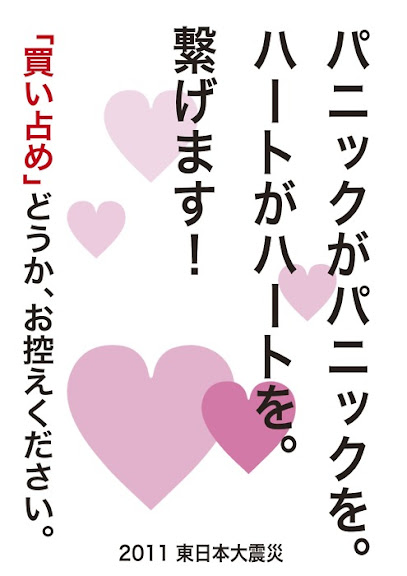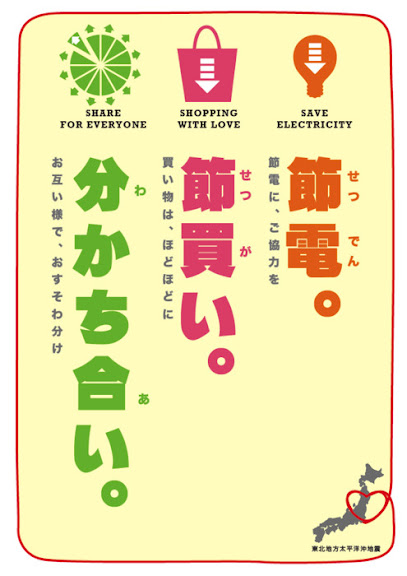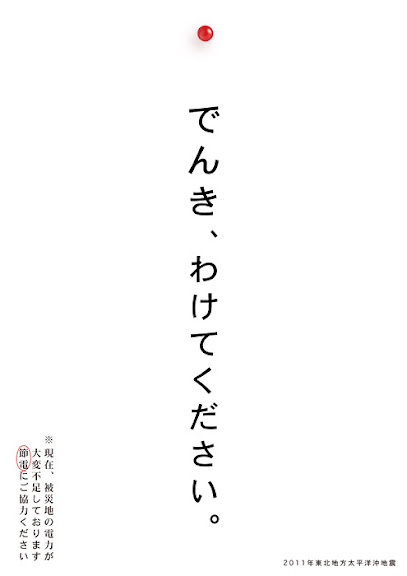Sabemos que va a cumplir 43, pero no nos lo creemos y da igual porque a él le da igual y para nosotros siempre tendrá doce o trece años aunque a veces nos haga dudar cuando habla como si de verdad fuese camino de los cincuenta.
Sé que lo pasó muy mal, que mis padres lo pasaron muy mal, que está vivo de dos o tres milagros encadenados después de quince o veinte desgracias seguidas. Que empezó con dolores de cabeza y que después de que intentaran quitárselos sin saber muy bien como ni de donde, se quedó dormido durante semanas. Sé, porque me lo han contado los que después se atrevieron a que yo naciese, que cuando despertó, su cerebro decidió estancarse poco más allá de los cuatro años que tenía y que por eso es el más dulce de los señores mayores de cuarenta. Digo yo que también será por eso por lo que te da besos sin pensar y no se ríe con la garganta como tu y como yo, sino con el alma, redefiniendo el concepto de ser feliz quizás hasta límites que nosotros nunca sabremos.
Lo mismo si te ve, te pregunta por tu nombre y seguramente te cuente algo que ha visto en la televisión ese día o que ha leído en tal o cual tebeo. Y le caerás bien a nada que le prestes dos o tres segundos de tu tiempo y le escuches, no te digo nada si encima le sonríes… serás su amigo para siempre. Después se irá en cualquier momento, no se lo tomes a mal; es que se habrá acordado de algo que tenía por hacer: acabar de colorear aquél dibujo, el puzzle de Toy Story o la película que dejó a mitad en el DVD. Pero nunca se olvidará de tu nombre si se lo has dicho. Nunca. Como nunca se olvida de ninguna fecha de ninguno de los cumpleaños de mis amigos, que yo olvidé al minuto de saberlos, como nunca se olvida de mil millones de detalles, como el de reír.

Dice mi madre que era un niño muy listo, que no es justo que le pasase lo que le pasó. Yo no lo sé porque no había nacido y mi hermano Javi siempre ha sido tal y como yo le he conocido: mi hermano el mayor, mi eterno hermano pequeño que me daba la paga cuando empezó a cobrar en el taller, que se sentaba a mi lado cuando hacía los deberes del instituto y cantábamos juntos canciones de Sabina escondiéndonos de mi madre que hacía por estar buscándonos. El señor Don Francisco Javier, Javono, Javoneta, Javi, mi Javi, el primero por el que pregunto cuando se le desluce a uno la vida y busca la calidez de una voz familiar que te recuerde que hay quien se acuerda de ti al otro lado del teléfono.
Abundante pelo castaño, ojos del color del cielo de verano, gafas que se sostendrían en dos rollizos mofletes de no tener esa nariz chata debajo. Cicatrices aquí y allá que le recuerdan lo que le pasó, torpeza al andar, panza cervecera de cocacolas, candor en la mirada, negada mano izquierda, gesto infinitamente risueño, ilusión en cada recodo de la cara. A veces su cuerpo tiembla y se le apaga el gesto por un momento mientras retoma el aliento y se enfada, se enrabieta consigo mismo, con esos ataques traidores que le sobrevienen entretanto a nosotros se nos cae el alma a los pies y lloramos por dentro de verlo sufrir aunque no tarda en recomponerse y reír como si no hubiese pasado nunca.
A nosotros… a nosotros nos cuesta bastante más recuperarnos y volver a enfocar con claridad. Javitxu, ¿estás mejor?, no te levantes todavía, descansa un poco más…
Raro será pasear con él y que no se paren a saludarle, poco importa que sea Euskadi que Extremadura, igual pasaría en Estocolmo porque hace amigos a la que te descuidas. «¿Dónde vas Javi?», «¡hasta luego chaval!», «¿este es tu hermano?» y él, condescendiente, contará que soy el pequeño, el canijo que se ha ido a vivir a Japón, el pequeñajo que le mangaba dinero a mis padres para ir a jugar a las maquinitas y que ahora le da por pegar patadas de Karate. El enano saltarín que se tiraba desde la cuna y caía de cabeza. El hermano pequeño de él, el hermano mayor de los tres, el cuarentón que no quiere novias porque le aburren.


Regresé con Chiaki a España con la intención de contarles que me iba a casar con ella. No podía dejar de mirarle cuando intentaba hacerse entender siguiendo su táctica: la de repetir lo mismo dos o tres veces hablando cada vez más alto. Me reí cuando le daba besos de repente llamándola guapa y soñé conmigo de niño cuando le contaba historias de mi que ni yo mismo sabía o si las supe alguna vez, se me olvidaron hace mucho. A él no, ni se le olvidarán. Me odié por estar aquí y no estar más tiempo con él y a la vez me sentí un privilegiado por tener la inmensa suerte de que mi hermano el mayor sea a la vez el mejor hermano pequeño del mundo que además lo será para siempre.
Cuando partió el autobús de Badajoz y los dejamos atrás, descubrí que Chiaki hacia rato que me acompañaba en lo de soltar lágrimas por tener que pasar por el horroroso trago de la despedida, doblemente amargo por lo escaso del tiempo compartido. Supe que él tenía mucho que ver y a la vez confirmé que quería que aquellos preciosos pequeños ojos que me miraban húmedos estuviesen conmigo hasta el fin de mis días por aprender a querer a Javi y saber echarle de menos en una semana tanto como yo en cinco años.